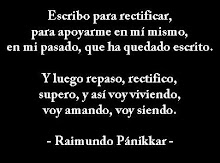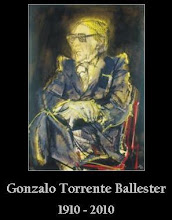.
—Ya has visto que puedo detener el tiempo. Así detenido, no hay amenaza que te aceche ni peligro que te alcance —advirtió la anciana a la muchacha. Y añadió:— Observa que, así detenido, no existirá misterio qué resolver, ni ansias por buscarlo; no sentirás dolor ni nostalgia, conocer el placer jamás te será dado… Por no haber servidumbre, tampoco se otorgan privilegios para nadie; la riqueza no se diferencia de la pobreza, ni la más amarga tristeza de la alegría más intensa…
>>¡Eres tan joven, querida niña! Nunca la vejez rozará tu rostro, la sonrisa o el tenue temblor en tus labios permanecerá eterno sin que la fealdad le preste el nombre… ¡La fealdad…!, ni tampoco la sabiduría de la experiencia.
—Pero no veo inconveniente en eso que me expones —murmuró la muchacha, de pronto temerosa.
—¡Escucha, pues el tiempo apremia y ya cae la noche en el bosque! —urgió la anciana—. Tal vez algún muchacho te aguarde al tomar cualquier sendero; un muchacho capaz de amar incondicionalmente, alguien que al mirarte busque en ti la respuesta a todos los misterios… y comprenda que eres tú misma la respuesta.
—¿Alguien así podría esperarme? —preguntó la muchacha, la mirada brillante.
—He dicho tal vez, mi niña… Nada tenemos cierto entre las manos, ni siquiera esas bayas de acebo que has recogido del árbol y que custodias con tal determinación que nadie osaría arrebatarte.
Continuaron caminando sendero adelante, por el lindero del bosque donde se entremezclaban realidad y magia.
—Pues parece sencillo comprobarlo —dijo la muchacha, y de pronto echó a correr, saltando y cantando, lanzando al aire las rojas pepitas de acebo, el árbol de las hadas—. ¡Que gire el tiempo, abuela, quiero que gire y siga corriendo!
—Sea así, niña querida —aceptó la anciana—. San Silvestre, que cierra un ciclo en esta noche estrellada, consienta que la rueda gire de nuevo.
La anciana apoyó un brazo en la muchacha, como si en ella hallara continuidad, y comenzaron ambas a contar, al unísono, hacia atrás… doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco… y el tiempo, que pudo haberse hecho impasible, eterno, se hizo efímero, lento, raudo, pasajero… cuatro, tres, dos… y ya nunca se detiene.
>>¡Eres tan joven, querida niña! Nunca la vejez rozará tu rostro, la sonrisa o el tenue temblor en tus labios permanecerá eterno sin que la fealdad le preste el nombre… ¡La fealdad…!, ni tampoco la sabiduría de la experiencia.
—Pero no veo inconveniente en eso que me expones —murmuró la muchacha, de pronto temerosa.
—¡Escucha, pues el tiempo apremia y ya cae la noche en el bosque! —urgió la anciana—. Tal vez algún muchacho te aguarde al tomar cualquier sendero; un muchacho capaz de amar incondicionalmente, alguien que al mirarte busque en ti la respuesta a todos los misterios… y comprenda que eres tú misma la respuesta.
—¿Alguien así podría esperarme? —preguntó la muchacha, la mirada brillante.
—He dicho tal vez, mi niña… Nada tenemos cierto entre las manos, ni siquiera esas bayas de acebo que has recogido del árbol y que custodias con tal determinación que nadie osaría arrebatarte.
Continuaron caminando sendero adelante, por el lindero del bosque donde se entremezclaban realidad y magia.
—Pues parece sencillo comprobarlo —dijo la muchacha, y de pronto echó a correr, saltando y cantando, lanzando al aire las rojas pepitas de acebo, el árbol de las hadas—. ¡Que gire el tiempo, abuela, quiero que gire y siga corriendo!
—Sea así, niña querida —aceptó la anciana—. San Silvestre, que cierra un ciclo en esta noche estrellada, consienta que la rueda gire de nuevo.
La anciana apoyó un brazo en la muchacha, como si en ella hallara continuidad, y comenzaron ambas a contar, al unísono, hacia atrás… doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco… y el tiempo, que pudo haberse hecho impasible, eterno, se hizo efímero, lento, raudo, pasajero… cuatro, tres, dos… y ya nunca se detiene.
Procuren que el tiempo no se les detenga,
caminen, giren en esa esquina, rodeen ese árbol...
Vivan.
Les deseo el más venturoso de los años.
Y muchísimas gracias por estar ahí, cerca.
caminen, giren en esa esquina, rodeen ese árbol...
Vivan.
Les deseo el más venturoso de los años.
Y muchísimas gracias por estar ahí, cerca.
Hasta el año próximo.