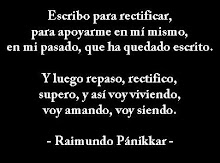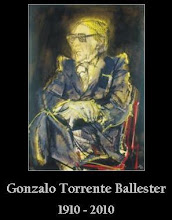1
Ignorantes de que su historia no podría ser, Esteban y Elena se conocieron siendo muy niños, se agradaron y con el tiempo se enamoraron, circunstancias que colmaron de felicidad a sus ancianos padres, porque no tendrían que tratar el matrimonio ni imponérselo a sus respectivos hijos. Lo que sí acordaron fue que a la edad de dieciséis años la princesa abandonara su país para reunirse con Esteban en el suyo, un poquito más frío, más brumoso y húmedo.
Fue así que, llegada la fecha fijada, Elena abandonó su castillo, su familia y sus costumbres de niña y emprendió el viaje que daría cumplimiento a su destino. Pues el trayecto se preveía largo, cansino y exento de peligros pese a los varios bosques especialmente agrestes que sería preciso cruzar, el séquito que acompañaba a la princesa no era numeroso ni tampoco ostentoso, sino más bien al contrario. Ocurrió precisamente al dejar atrás uno de aquellos bosques, más frondoso, espeso, misterioso y bello que los demás, que Elena descendió de su carroza atraída por la belleza de un árbol que se erguía majestuoso y solitario en un claro del bosque. Los abundantes frutos de brillante color pardo rojizo asomaban en las carnosas cúpulas erizadas de espinas y yacían desparramados entre las raíces, gruesas y retorcidas, en torno al inmenso tronco. Elena nunca había visto nada igual, y lo sintió tan bello que no se resistió a comer de aquel fruto de piel oscura y carne color manteca, áspero al tacto pero grato al paladar.
Una sombra creció y se extendió hasta alcanzar el árbol y cercar a Elena y a sus damas, tan niñas y asustadas como la propia princesa. Elena se sobrepuso a su temor y pretendió girarse para ver qué significaba aquello, pero los tacones hincados en la hierba la hicieron trastabillar; antes de tocar el suelo, sin embargo, alguien la sostuvo en volandas con suma atención y diligencia.
—Señora, no está permitido comer de estos frutos —dijo el hombre que evitara la fatal caída y que ahora retenía entre las suyas una mano de Elena—. Hacerlo exige una compensación.
—Bien, puedo pagar el precio que fijéis —repuso Elena, de pronto orgullosa de sus anillos y sus joyas.
—No es cuestión pecuniaria —sonrió el hombre tras presentarse a sí mismo como guardabosques—. El pago es una prueba: debéis adivinar cuál es el árbol más longevo del bosque.
—¡Pero yo nada sé de árboles…! —exclamó Elena.
—En caso de que no logréis identificar el árbol más longevo —advirtió el guardabosques indiferente a las quejas de la princesa—, vos misma pasaréis a formar parte de su corteza. Os fundiréis en ella y vuestra juvenil fortaleza servirá de energía nueva a su savia vieja.
Fue así que, llegada la fecha fijada, Elena abandonó su castillo, su familia y sus costumbres de niña y emprendió el viaje que daría cumplimiento a su destino. Pues el trayecto se preveía largo, cansino y exento de peligros pese a los varios bosques especialmente agrestes que sería preciso cruzar, el séquito que acompañaba a la princesa no era numeroso ni tampoco ostentoso, sino más bien al contrario. Ocurrió precisamente al dejar atrás uno de aquellos bosques, más frondoso, espeso, misterioso y bello que los demás, que Elena descendió de su carroza atraída por la belleza de un árbol que se erguía majestuoso y solitario en un claro del bosque. Los abundantes frutos de brillante color pardo rojizo asomaban en las carnosas cúpulas erizadas de espinas y yacían desparramados entre las raíces, gruesas y retorcidas, en torno al inmenso tronco. Elena nunca había visto nada igual, y lo sintió tan bello que no se resistió a comer de aquel fruto de piel oscura y carne color manteca, áspero al tacto pero grato al paladar.
Una sombra creció y se extendió hasta alcanzar el árbol y cercar a Elena y a sus damas, tan niñas y asustadas como la propia princesa. Elena se sobrepuso a su temor y pretendió girarse para ver qué significaba aquello, pero los tacones hincados en la hierba la hicieron trastabillar; antes de tocar el suelo, sin embargo, alguien la sostuvo en volandas con suma atención y diligencia.
—Señora, no está permitido comer de estos frutos —dijo el hombre que evitara la fatal caída y que ahora retenía entre las suyas una mano de Elena—. Hacerlo exige una compensación.
—Bien, puedo pagar el precio que fijéis —repuso Elena, de pronto orgullosa de sus anillos y sus joyas.
—No es cuestión pecuniaria —sonrió el hombre tras presentarse a sí mismo como guardabosques—. El pago es una prueba: debéis adivinar cuál es el árbol más longevo del bosque.
—¡Pero yo nada sé de árboles…! —exclamó Elena.
—En caso de que no logréis identificar el árbol más longevo —advirtió el guardabosques indiferente a las quejas de la princesa—, vos misma pasaréis a formar parte de su corteza. Os fundiréis en ella y vuestra juvenil fortaleza servirá de energía nueva a su savia vieja.
2
Esteban creyó volverse loco de dolor y desesperación viendo que el tiempo pasaba sin que nada se supiera de Elena. Corrió al bosque donde se le dijo había desaparecido su amada, encontró al guardabosques, lo increpó y amenazó, lo golpeó ciegamente sin obtener respuesta a su violencia. Arrastraban al desdichado príncipe contra su voluntad para devolverlo a su castillo y familia cuando el joven reparó en la belleza de un árbol que se erguía majestuoso y solitario en un lejano claro del bosque. Abundantes frutos de brillante color pardo rojizo que asomaban por las carnosas cúpulas erizadas de espinas yacían desparramados entre las raíces, gruesas y retorcidas, en torno a un inmenso tronco.
—El dolor me ha trastornado —gimió, confuso—, me ha nublado la razón. Si no, ¿por qué creo ver en la corteza de aquel árbol las formas de mi Elena tan amada?
Quiso correr y fue retenido, se revolvió, forcejeó y al final logró liberarse de quienes le acompañaban sólo para velar por él. Corrió desesperado, como un demente, como un enamorado que ha perdido a su amada y la razón y cree hallarlas a ambas porque, recuperándolas, nada habrá pasado, todo no habrá sido sino una cruel ilusión. Corrió Esteban, y en su precipitación tropezó y cayó. Se levantó y volvió a caer. Las piernas no le sostenían, las lágrimas no le permitían ver. Alcanzó al fin el tronco del árbol, y mientras con el dorso de una mano apartaba las lágrimas que lo cegaban, con la otra recorría los surcos que la edad había dejado en la vieja corteza del árbol.
—Viejo castaño, rey del bosque —rogó—, permite que abrace a mi amada, aunque sea una última vez.
Y al tiempo de así hablar, extendió Esteban los brazos para ceñir con ellos la gruesa, rugosa y áspera corteza, que sintió seda, terciopelo y esbelta; después aspiró el perfume de su amada, escuchó su voz que le hablaba, y enterró el rostro en su pecho para fundirse en un último abrazo, ese abrazo que podemos observar en el tronco del castaño.