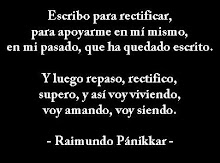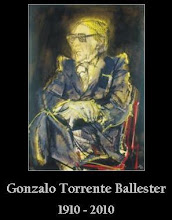Desde que Braulio hizo sustituir la vieja puerta de madera por otra más moderna y de mejor calidad, el buzón del correo que cumplía su cometido en el interior del portal pende ahora en el exterior de la negra puerta de hierro forjado por la que se accede al garaje y a un pequeño huerto posterior. Ha eliminado el jardín, borrado las dalias, los rosales que les trajeran desde Barcelona, las dos camelias de flores rosas y dobles, las peonías delicadas y fugaces que ella jamás cortaba, y lo ha sustituirlo todo por un prado de hiriente cemento gris… El jardín se hacía selvático, cierto que nadie se ocupaba de él, pero era hermano gemelo de la casa… piensa mientras asciende por la empinada calle. Atisba el buzón, y en lugar de ver en él el objeto inanimado que es, ve su amenaza, la burla, la evidencia de que invariablemente permanece vacío porque nadie le escribe. Porque nadie se acuerda de ella. De vez en cuando reciben una revista a la que no están suscritos y otras, como ahora le parece adivinar, un montón de folletos publicitarios que acabarán en la basura sin leer ni ojear siquiera. Pero lo que asoma por la boca abierta del buzón es un único sobre que se despliega en sus manos no más tocarlo. Nada en su correo es secreto, piensa. ¿No puede tener siquiera esa ilusión, la incógnita del quién le escribe, del qué querrán decirle? Dentro del sobre un pedazo de papel, impersonal aunque lleve su nombre como destinatario.
Es una invitación para tres días después, a las cinco de la tarde, en el hotel Puertas al Cielo; se realizará la presentación de un tan novedoso como maravilloso producto que lo ayudará a uno a sentirse feliz todo el día —Como a las mismas puertas del cielo, reflexiona Ilda con ironía—; y, atención, no sólo no es obligatorio comprar nada sino que sólo por asistir será obsequiada con una magnífica batería de cocina de doce piezas —una olla, cuatro cacerolas, una sartén y sus respectivas tapaderas—; fondo difusor y acero inexorable, sonríe Ilda para sí misma, sintiéndose dueña de un extraño buen humor. Si su cónyuge la acompaña, sigue leyendo, les obsequiarán con una manta polar “sueños felices”, estampado atigrado de excelente calidad, manta con la que podrá dar definitivo adiós al frío. Sonríe anticipando la respuesta de Braulio cuando le proponga asistir al acto en el selecto hotel de la vecindad y continua sonriendo todavía más tarde, una vez Braulio ha dicho que sí, ¿por qué no? Pero cuando él añade innecesariamente: “Lo cierto es que te está haciendo falta cambiar algunas tarteras”, Ilda siente cómo su mente se vacía para descongestionar la creciente presión de la sangre en el corazón y la sonrisa en su rostro es un rictus de dolorosa amargura.
* * * * *
Aunque se trata de un acto informal, se prepara a conciencia como si precisara causar buena impresión y no levantar sospechas cuando, si finalmente no compran nada, nadie piense que hacerlo está fuera de sus posibilidades. La pobreza en su vida, la que ella conoce y siente, no es económica, sólo interior. Se perfuma, se mira fugazmente en el espejo y consigue aprobar su aspecto.
Llegan puntualmente a Puertas al Cielo y Braulio le sugiere que de una vuelta, ya se encontrarán una vez comience el acto. Ella obedece, pero esquiva a la gente, no sabe cómo mezclarse, no recuerda qué palabras usar para iniciar una conversación a medias interesante; sin pretenderlo, le pasa por la cabeza la idea de que su capacidad para una charla amena y ágil debió de haberla perdido junto a aquella otra vida que le fue robada... Regresa de inmediato a esta otra que ahora vive, y al ser requerida facilita su nombre y presenta la invitación que le garantiza el obsequio prometido; luego busca a su marido con la mirada para indicarle que se acerque, porque también les corresponde la manta esa que aleja las pesadillas, bromea sintiéndose tonta, fuera de lugar y perdida.
Más allá, Braulio conversa animadamente con una mujer de cabello rubio y corto que, al sonreír, hace un leve gesto con la cabeza que la hace irradiar una extraña belleza que Ilda consigue precisar e incluso nombrar correctamente: juventud. Divino tesoro. Pero, más que la juventud, lo que llama la atención de Ilda es apreciar la extrema coquetería en sus gestos, respuesta a los más provocadores de Braulio. ¡El muy sinvergüenza está ligando!, estalla en su mente la idea o quizá se mueven sus labios para que su pensamiento se proyecte al exterior, libre, violentamente. Ve cómo su marido se ajusta el nudo de la corbata, cómo se pasa la mano por el pelo y sonríe a aquella mujer extraña, tan joven. Y su sonrisa… sus labios se curvan como Ilda ya no recuerda. Ha pasado tanto tiempo que hasta ha olvidado el poder de aquel gesto, su atracción, el dominio, la entrega y la perdición. No puede escuchar qué se dicen, pero lo sabe. La revelación peor es la comprensión, el darse cuenta de que no son extraños, que entre ellos existe una complicidad que no ha nacido hoy.
* * * * *
—Alguien nos ha destrozado el buzón —comenta Braulio mientras ella sirve el desayuno sin saltarse ni un paso del ritual del domingo.
—¡Ilda…! —llama él, acaso percibiendo algo que debiera ignorar como imperceptible—. Un gamberro, quizás un borracho…
—Ildita —repone ella, interrumpiéndolo—. Il-di-ta. Decías que te gustaba mi nombre porque te hacía pensar en Rita Hayword y su personaje de Gilda… ¿recuerdas?
Braulio la mira desconcertado, de súbito temeroso. Asiente.
—Lo único que tengo en común con tu Gilda es una bofetada, la que me diste ayer en Puertas al Cielo para que todos pudieran verlo.
—No es lo que piensas… —se excusa Braulio, aunque su voz suena insegura.
—La culpa quizá también ha sido mía —dice Ilda—, porque permití que me cambiaras el nombre y me convirtieras en quien no soy.
Mira a Braulio un instante, le sirve café y dice:
—Quiero que te vayas. Quiero cerrar esta puerta. Quiero recuperar a la Matilde que fui.