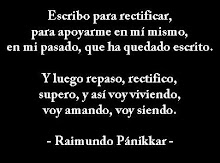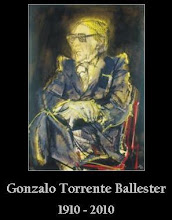1
—Maestro… —murmuró Balthasar.
El anciano volvió hacia el joven sus ojos azules, y aunque se posaron exactamente a la altura de los suyos, Balthasar sabía que ya no alcanzaba a verlo.
—Maestro… ¡Debe de ser tan hermoso todo cuanto existe al otro lado de las puertas de la Ciudadela! —se atrevió a decir finalmente.
—No puedo describir lo que yo mismo no he visto —respondió el anciano—. Y pese a mi empeño en mostrarte de algún modo todo aquello que he logrado conocer a través de miradas ajenas, comprendo ahora que no ha sido suficiente ni te ha satisfecho por cuanto se ha despertado en ti la necesidad de abandonarnos…
—No, Maestro. ¡Jamás se me ocurriría marchar! —repuso Baltasar lleno de inquietud, porque aunque los ojos del Maestro lo miraban desde su progresiva ceguera, veían; es decir, traspasaban con certera apreciación las barreras con que el discípulo pretendía escudar su alma impaciente, sus más profundos secretos.
—Si abandonas la Ciudadela no podrás regresar —le recordó el Maestro—. La puerta se cerrará a tu espalda con esa única condición. Es una tradición milenaria nunca rota.
—¿Y “la Rosa”…? —osó preguntar Balthasar.
El Maestro disimuló un súbito escalofrío y el ligero temblor de su voz cuando dijo:
—Eres demasiado joven para manejarla. No te sería de utilidad, sino al contrario. He conocido hombres a los que “la Rosa” condujo por sendas en las que no pudieron sino perder la vida. Otros, los más, perdieron la razón…
Discípulo y Maestro guardaron silencio, Balthasar con pensativa expresión. Comprendió que no sólo se había delatado ante su Maestro, sino que le había confirmado la que no fuera hasta entonces más que una infundada sospecha, un temor sin motivo ni razón: el germen crecía en el corazón del muchacho y era sólo cuestión de tiempo el que tomara una decisión.
2
Ocurrió al cabo de nueve días, al atardecer, mientras los Maestros se hallaban absortos en sus respectivas ocupaciones. Una especie de extraño sosiego envolvía el patio, el parque y los floridos jardines cuando Balthasar se deslizó cual una sombra junto al seto pulcramente recortado; la espina de una rosa amarilla rasgó la fina piel de su frente y unas gotas escarlatas se deslizaron lentamente por su mejilla izquierda. Al intentar limpiar la sangre con el dorso de la mano el artilugio que ocultaba bajo las holgadas ropas de viaje estuvo a punto de caérsele. Permaneció un instante sin aliento; el más leve daño que sufriera “la Rosa”, incluso antes de haber abandonado la Ciudadela, invalidaría el viaje que pretendía emprender, y las voces que se elevaban en una enconada lucha interior, la fuerza que ora debilitaba su impulso ora afirmaba su determinación devendrían en un frustrado y baldío sueño infantil. Retomó nuevamente el camino y enseguida dejó atrás senderos y jardines que le eran conocidos para internarse en un intrincado laberinto de árboles y plantas tan viejos como la propia eternidad, árboles y plantas que conservaban en sí mismos la huella de su propia historia, los avatares de su pasado y lo incierto de su futuro, árboles y plantas de edad incalculable que parecían mirarle en recogido silencio, solemnes, sin señal alguna de complicidad. Las sombras no lo amparaban siquiera; lo observaban como meros testigos de su insensato arrebato, de la locura que guiaba sus actos y que de ninguna forma podría explicar ni justificar.
Balthasar reconoció a lo lejos la figura del hombre que había de guiarlo al exterior de la Ciudadela y se apresuró yendo a su encuentro; no tenía confianza en él, pero su confabulación les hermanaba al menos en cuanto al peligro que ambos corrían en caso de ser descubiertos.
—Tal vez debería haber utilizado la puerta principal —murmuró Balthasar—. De cualquier forma, nunca se me permitirá regresar.
—Sólo los guardianes de “la Rosa” utilizan esa puerta. Tú no eres más que un ladrón —dijo el hombre con inesperada crudeza—. Nada se pide a quien entra. Lo que te lleves contigo al marchar es tu responsabilidad.
Balthasar, incapaz de ofenderse, reconoció la incuestionable acusación y fue al fin plenamente consciente de que, aunque no hubiera de regresar ni entrar nunca jamás en ella, nadie en la Ciudadela olvidaría el nombre de quien les había privado de “la Rosa”.
—¿Por qué me ayudas entonces…? —preguntó al hombre cuyo rostro había mantenido oculto todo el tiempo.
—Mientras todos desean entrar, tú anhelas salir. Y estos muros no acogen a nadie que permanezca tras ellos contra su voluntad —respondió el hombre. Entonces señaló un hueco junto a un muro de piedra, tan pequeño que ni siquiera podría deslizarse por él un hombre, aunque sí un muchacho, un niño.
—Este es el lugar —anunció.
Acaso dudando en el último instante, Balthasar pidió al hombre que le aconsejara a dónde dirigirse una vez hubiera abandonado definitivamente la Ciudadela.
—Es tu viaje. Nadie puede andar tus pasos sino tú mismo.
Balthasar asintió imperceptiblemente y luego desapareció por el agujero sin mirar atrás ni despedirse. Si lo hubiera hecho, si hubiera prestado atención, tal vez habría podido reconocer en la brusquedad de aquel hombre a su anciano Maestro y tal vez habría podido retroceder al instante previo a aquel en que decidió convertirse en un fugitivo, pues no ignoraba que su futuro estaría marcado por la huida constante… Pero Balthasar no miró atrás, de modo que mientras él marchaba al encuentro de su destino, el apesadumbrado Maestro regresó a la Ciudadela, donde debía reunir al Consejo de Ancianos y anunciarles que los designios se habían cumplido; había permitido que el muchacho se llevara “la Rosa”.
3
—Maestro… —sollozó Balthasar, finalmente derrumbado en el piso de piedra, a las puertas de la Ciudadela en la que jamás volvería a entrar. “La Rosa”, el artilugio que unas veces lo había guiado en sus viajes y extraviado las más, yacía a sus pies, con su enigmático mensaje.
Al otro lado de la puerta sellada, el Maestro derramaba en silencio amargas lágrimas. No más lo informaron del regreso del muchacho quiso ir a su encuentro, dispuesto a abrazarlo y acogerlo… Aunque la puerta cerrada lo detuvo, sólo fue un instante.
—La luz del sol no me cegará, la de la luna no alcanza para hacerme sombra —advirtió a los miembros del Consejo.
Cuando atravesó el umbral y avanzó a tientas hasta tropezar con el cuerpo tendido de Balthasar apenas si quedaba en el muchacho un hálito de vida.
—Has vuelto para morir —dijo a Balthasar envolviéndolo en sus brazos con especial ternura, compartiendo un rostro las lágrimas del otro.
—Necesitaba devolver “La Rosa”… —respondió Balthasar—. No debí haberla robado, Maestro… Teníais razón al advertirme que no sabría cómo emplearla… He vagado inútilmente por los caminos de la tierra porque, de todo cuanto he visto, nada me ha conmovido, nada permanece en mis retinas… Cuando comprendí que es aquí el único lugar donde desearía detenerme para ver pasar el tiempo sin prisa, emprendí este último viaje.
El anciano acarició el cabello de Balthasar y buscó sus ojos para cubrirlos con sus manos; comprendió que el discípulo había perdido la vista mucho tiempo atrás.
—No es tu último viaje —repuso el anciano—. Ahora es cuando en verdad vas a ver esos maravillosos lugares de los que hablan los libros antiguos y aquellos que vivieron antes que nosotros… los lugares que poseen todas las edades de la eternidad y a la vez ninguna…
>>Conocerás la vieja cima de piedra que llaman Machu Picchu y sus terrazas escalonadas sobre el viento; el río Urubamba, cuna del valle sagrado de los Incas…
>>Visitarás la ciudad rosa del desierto jordano, la encrucijada, la Petra de los Nabateos, eje de un rico comercio de especias, y que fue paso obligado a las caravanas provenientes de Arabia…
>>En el Monte Rojo descubrirás el tibetano palacio de Potala y sus mil pabellones dedicados a la princesa imperial Wen Cheng.
>>En Siria descubrirás el más hermoso de los castillos, el Krak des Cavaliers, orgulloso vigilante del desfiladero entre Antakya y Beirut.
>>En Normandía, Balthasar, recorrerás los caminos del paraíso hasta llegar a la abadía de Saint Michel, cuyo paso cierran las aguas en la crecida dejándola aislada, solitaria, rodeada de arenales movedizos, fango y mar…
>>Y contemplarás todavía las nueve torres de Compostela, el sepulcro del Apóstol y el incensario… Entrarás por la puerta de la Quintana o, acaso, por la Santa. Y te allegarás al promontorio de Santa Tecla, desde donde se domina el río Miño…
Mientras la suave voz del anciano acunaba a Balthasar, “la Rosa” giraba al son de palabras desgranadas despacio, al ritmo de la memoria de algún tiempo, y mostraba a Balthasar cada uno de los lugares que el Maestro iba citando, irradiando su belleza desde cada una de las letras que formaban el enigmático mensaje que había de acompañar al discípulo en su postrer viaje:
Al este, la nieve.
Al oeste, la arena.
Al sur, la tierra y el océano.
Al norte, la luz, el cielo y las estrellas.