- Versión libre -
No siempre era sincero en cuanto al objeto de su profesión. No se avergonzaba, no había por qué, pero, ¿qué queréis? Despertaba cierto rechazo allá por donde iba.
Pero ahora lo habían requerido en cierta población del interior. Le pagarían bien, lo que quisiera, si aceptaba acudir de inmediato. Y pues el dinero es lo que mueve el mundo, se dijo, iré mañana mismo, les respondió por email.
Y fue. Y realizó su trabajo con la rapidez y eficacia que le había proporcionado fama y renombre. Llegada la hora de cobrar, sin embargo, comenzaron a darle largas en el Ayuntamiento: que si las arcas mediadas, que si los de Hacienda investigando cuentas nada claras, que si los pluses, que si hoy es santa Rita y aquí no tenemos prisa…
La demora acabó por quebrantar su ánimo y al tercer día desde la última visita a la villa se encaramó al kiosco con el que se pretendía embellecer el centro de la plaza y así habló a los presentes y los amenazó con el índice apuntándoles a la frente:
—Mañana, a las doce del mediodía, me llevaré de este pueblo lo que consideráis mejor y más valioso. No habrá una sola excepción, ni hasta el fin un instante de reposo.
El hombre, que era joven, alto, guapísimo, bien hablado y muy educado —creo que se llamaba Vigo, o quizás fuera Viggo, ¡ay que pierdo el hilo!—, el joven, digo, se volvió a la ciudad y se perdió con la Visa en una de esas calles famosas que concentran el mercado más caro y mejor. Aquí y allá compró traje, camisa, corbata, zapatos —de gamuza azul, qué extraño capricho—, reloj a la última e incluso gemelos y lentes de sol. Buscó un barbero —en esto no hubo derroche—, se afeitó, se cortó el pelo y se acicaló que no queráis verle la planta como la vi yo —querríais, señoras, pero falta acabar la historia, que luego cambiáis de opinión—.
A las doce en punto del día señalado, coincidiendo el apocalíptico toque de las campanas en el reloj de la torre con el delicado y casi inaudible pitido del Rolex, el joven hizo su aparición. Siete mujeres volvían de misa y a todas ellas las saludó con exquisita educación y más deslumbrante expresión. Un solo guiño bastó para tenerlas al instante a sus pies, a las siete. Siguió la expedición enfilando por la calle del mercado: a todas cuantas mujeres guiñaba el ojo, o sonreía o miraba, o incluso desdeñaba sin consideración, caían rendidas ante él sin remisión. Y así recorrió la villa, congregándose las mujeres todas a su alrededor: jóvenes, viejas, viudas, solteras, madres, esposas, mismo niñas en edad de merecer —como se decía alguna vez—. Y todas le seguían ya ciegamente, rendidas, sonriendo si él sonreía, caminando si él caminaba, deteniéndose sólo si él se paraba…
Los hombres de la villa corrieron tras Vigo rogándole que no se llevara a sus mujeres. Pero el perfume que desprendía —y os recuerdo que en ello no hubo derroche— era tan intenso y sin igual que ellos mismos, hombres, se sintieron desfallecer. Y hubieron de regresar a sus casas vacías de madres, esposas e hijas, y aprender desde entonces a gobernar la vida por sí mismos; es decir, lavar, planchar, comprar, atender a los niños o encender la cocina, en lugar de comer y sólo manchar lo que “alguien” ya no limpiará.
Y la villa, que acaso se llamaba Hamelín, quedó sumida tras sus gruesas murallas en un manto de tristeza y soledad y pena. Por más que busquéis, ya os lo digo, no encontraréis en ella una sola mujer que esta historia os confirme…







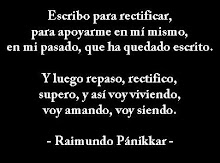
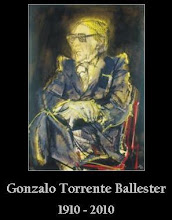



No hay comentarios:
Publicar un comentario