“… y en el espejo lo enfrentó la cara de siempre”.
“El libro de arena”
J.L. Borges
“El libro de arena”
J.L. Borges
1
La admiración del profesor Ferreol por James G. Frazer lindaba lo patológico; no existía ningún otro que hubiera estudiado su obra ni la conociera tan en profundidad como él. Su vida entera, personal y profesional, giraba en torno a Frazer. Precisamente aquella tarde había finalizado un simposio que, bajo el título “La rama dorada”, había patrocinado el Departamento de Antropología de la Universidad del que era titular. Bajo los efectos de la magia de Baal, extasiado ante la belleza de la historia del santuario, por los mitos y ritos caldeos, diríase que Ferreol no ha abandonado la mítica ciudad de ocho torres coronada a modo de pirámide por un santuario donde la mujer más bella elegida entre las de Babilonia aguarda en un espléndido lecho la venida del dios, su consorte.
Mira a Martina junto a él, en esta cama desprovista incluso de cabezal, y ve tan sólo un joven rostro dormido, encendido como las anémonas, rojas por la sangre derramada de Adonis, la espléndida cabellera enroscada en la almohada al modo del muérdago sagrado encadenado en su destino al del centenario roble; el pensamiento de Ferreol gira inevitablemente hacia la rama dorada, símbolo del comienzo y fin de un reinado…
Se mira un instante en el espejo del armario entreabierto y sonríe con gesto conspirador a su imagen decrépita. En sólo unos días su juventud le será restituida, de modo que los motivos por los que las muchachas como Martina acaban en su lecho serán bien distintos. Le dirige una última mirada velada de desprecio antes de abandonar la habitación en silencio, casi subrepticiamente, para dirigirse en su propio auto al aeropuerto internacional.
Cuando el gran secreto de Frazer se le reveló finalmente en el transcurso de una extraña noche de sueños, logró imponer la sensatez de su carácter dominando su natural ansiedad y su urgencia por partir de inmediato para disponer con cautela todo lo necesario para este viaje a Italia; allí, al sur de Roma, en las colinas de Albano y a quinientos metros sobre el nivel del mar, le aguardaba el suave y plácido lago Nemi circundado de bosques envueltos por espesas nieblas.
Mira a Martina junto a él, en esta cama desprovista incluso de cabezal, y ve tan sólo un joven rostro dormido, encendido como las anémonas, rojas por la sangre derramada de Adonis, la espléndida cabellera enroscada en la almohada al modo del muérdago sagrado encadenado en su destino al del centenario roble; el pensamiento de Ferreol gira inevitablemente hacia la rama dorada, símbolo del comienzo y fin de un reinado…
Se mira un instante en el espejo del armario entreabierto y sonríe con gesto conspirador a su imagen decrépita. En sólo unos días su juventud le será restituida, de modo que los motivos por los que las muchachas como Martina acaban en su lecho serán bien distintos. Le dirige una última mirada velada de desprecio antes de abandonar la habitación en silencio, casi subrepticiamente, para dirigirse en su propio auto al aeropuerto internacional.
Cuando el gran secreto de Frazer se le reveló finalmente en el transcurso de una extraña noche de sueños, logró imponer la sensatez de su carácter dominando su natural ansiedad y su urgencia por partir de inmediato para disponer con cautela todo lo necesario para este viaje a Italia; allí, al sur de Roma, en las colinas de Albano y a quinientos metros sobre el nivel del mar, le aguardaba el suave y plácido lago Nemi circundado de bosques envueltos por espesas nieblas.
2
No más la joven campesina le ofreció un canasto rebosante de sabrosas fragolines, Ferreol la miró con reconocimiento y desconfianza; supo al instante que era ella, y pues había obtenido obvio provecho del secreto temió que acaso quisiera reservárselo para uso privado o pedirle acaso una suma desorbitada, fuera de su alcance. Le humillaba el simple hecho de regatear y esta posibilidad le hizo anticipar un familiar sentimiento de desventaja.
Su temor se acrecentó con la amplia sonrisa de la muchacha, que asintió a sus palabras, comprendiendo su petición. Descendieron por el tortuoso desfiladero, ella en cabeza, confiado el andar, hasta detenerse tras un recodo. Posiblemente no hubiera otro lugar desde el cual la visión del entorno fuera más espléndida y perfecta.
—Dianae speculum —repitió suavemente la muchacha. Ferreol observó que aquellas dos palabras no sonaban extrañas en boca de la campesina, que señalaba el hermoso lago Nemi, de plácidas aguas, lecho de las naves ceremoniales de Calígula.
Ferreol la miró inexpresivamente al principio, luego comenzó a reír. Tomó a la muchacha por los hombros y la zarandeó sin miramiento, ajeno al daño que le infringía, ignorando la cesta de fresas que rodaba por el suelo tiñéndolo como de sangre al ser pisoteadas. Miraba y reconocía en ella a la vieja encorvada que en su sueño le había exhibido espejos, cristales rotos, fragmentos de magia falsa, a la anciana que le había advertido que entre ellos se ocultaba el verdadero, el poderoso, el único e irreemplazable Espejo de Diana, capaz de otorgar imperecedera juventud a quien lo poseyera.
No supo cómo ocurrió, acaso ni lo pretendía, pero la muchacha cayó al suelo y al hacerlo se golpeó la cabeza con una piedra. La muerte fue instantánea. En su crueldad rebuscó Ferreol entre sus ropas y encontró un pedacito de cristal deslucido aunque curiosamente enmarcado, un espejo pequeño de mano, como de cuento de hadas, y estuvo a punto de aullar de placer. Sin embargo, en los claroscuros de aquella noche de plenilunio no se apreciaba cambio alguno ni mutación sustancial de su aspecto, de modo que al final cayó dormido a un lado del camino, con el codiciado espejo arrebujado en su pecho, a salvo entre sus ropas, cercano al corazón. Quizá fuera necesario guardarlo así antes de recibir su merced.
Por la mañana, al levantar el sol sobre el lago, vinieron a despertarlo, lo acusaron y aunque nada negó, forcejeó para mirarse en el espejo, y al hacerlo, buscando el don prometido, el privilegio de la juventud recobrada, el cristal se quebró y el espejo lo enfrentó a la cara que siempre conoció, mas en su demencia se contempló Ferreol joven y atractivo. Sonreía feliz como un niño, ajeno a su destino de eterno cautivo.
Cuando abandonó Italia y regresó a su país, el único privilegio que se le concedió fue el de conservar en su celda una gastada lámina de autor anónimo que representaba el plácido Lago Nemi. Ferreol se miraba incansable en dicha lámina y sonreía. Ni un solo día dejó de sonreír al hermoso rostro, el suyo, que le devolvía la mirada desde la imagen de un lago al que también se conoce como “Espejo de Diana”.
John Robert Cozens - Lago Nemi







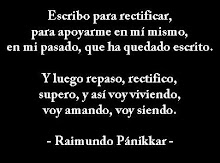
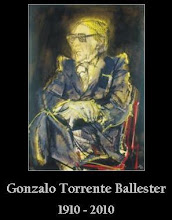



2 comentarios:
que bonita imagen....estupendamente elegida para ilustrar esta bonita historia....
saludossssssss
Los lagos siempre me han inquietado, no sé por qué; bueno, porque normalmente los asocias con misterios, magia... Este en concreto guarda muchas historias.
Un abrazo.
Publicar un comentario