Aquella tarde de invierno el príncipe se quedó mirando cómo los niños jugaban con sus toscas espadas y caballos de madera al otro lado de los muros del castillo y por primera vez observó en sus gestos y sus sonrisas algo nuevo y extraño a lo que de alguna forma supo dar nombre: felicidad.
El príncipe se volvió a su aya y preguntó por qué aquellos niños no compartían sus juegos, las espadas y escudos bruñidos como las armas del rey.
—No les está permitido subir —adujo el aya.
—¡Con lo sencillo que es bajar! —exclamó el príncipe con inconsciente sabiduría.
El aya interrumpió la creciente ansiedad del príncipe poniendo un dedo sobre los infantiles labios. Negó con la cabeza y dijo sin ocultar su orgullo:
—Algún día serás un gran rey como lo fue tu padre, y todos te temerán y respetarán.
—¡Preferiría ser el hijo de un herrero…! —murmuró el príncipe mientras se apartaba del ventanal que se abría a la certeza de un sueño irrealizable—. No me gusta tener miedo.
Y pues ocurrió que tras aquella tarde el príncipe rechazó sus relucientes espadas y los bruñidos escudos, se negó a cabalgar en los bravos corceles de noble estampa, a probar los manjares entre los que podía elegir a voluntad, se negó a estudiar y a recibir a su anciano preceptor e incluso, finalmente, llegó a no pronunciar palabra, en la jornada previa a aquella en que habría de ser proclamado rey se consintió que los niños que vivían habitualmente en el castillo acudieran a los aposentos reales. Pero les habían hecho tantas advertencias sobre cómo deberían comportarse, que al instante de encontrarse se examinaron con mutua curiosidad teñida de desconfianza y cuando el príncipe les ofreció sus juguetes los niños temieron estropearlos y, en lugar de jugar con ellos, se limitaron a admirarlos sin especial entusiasmo.
El príncipe no tardó en comprender que los niños no se divertían en su compañía; no les impresionaban sus espadas y escudos, ni el marfileño juego de ajedrez traído de Oriente o la belleza de las sedas, damascos y brocados con las que fingían cubrir la tosquedad de sus ropas de fiesta, cosidas y remendadas hasta el infinito.
Comprendió también que le inspiraban acaso más miedo que él, en cuanto futuro rey, a ellos. Y porque no era más que un niño asustado y no comprendía las implicaciones de su deseo, el príncipe se encaró con el hijo del herrero para decirle:
—A partir de mañana sé tú el rey.
El príncipe se volvió a su aya y preguntó por qué aquellos niños no compartían sus juegos, las espadas y escudos bruñidos como las armas del rey.
—No les está permitido subir —adujo el aya.
—¡Con lo sencillo que es bajar! —exclamó el príncipe con inconsciente sabiduría.
El aya interrumpió la creciente ansiedad del príncipe poniendo un dedo sobre los infantiles labios. Negó con la cabeza y dijo sin ocultar su orgullo:
—Algún día serás un gran rey como lo fue tu padre, y todos te temerán y respetarán.
—¡Preferiría ser el hijo de un herrero…! —murmuró el príncipe mientras se apartaba del ventanal que se abría a la certeza de un sueño irrealizable—. No me gusta tener miedo.
Y pues ocurrió que tras aquella tarde el príncipe rechazó sus relucientes espadas y los bruñidos escudos, se negó a cabalgar en los bravos corceles de noble estampa, a probar los manjares entre los que podía elegir a voluntad, se negó a estudiar y a recibir a su anciano preceptor e incluso, finalmente, llegó a no pronunciar palabra, en la jornada previa a aquella en que habría de ser proclamado rey se consintió que los niños que vivían habitualmente en el castillo acudieran a los aposentos reales. Pero les habían hecho tantas advertencias sobre cómo deberían comportarse, que al instante de encontrarse se examinaron con mutua curiosidad teñida de desconfianza y cuando el príncipe les ofreció sus juguetes los niños temieron estropearlos y, en lugar de jugar con ellos, se limitaron a admirarlos sin especial entusiasmo.
El príncipe no tardó en comprender que los niños no se divertían en su compañía; no les impresionaban sus espadas y escudos, ni el marfileño juego de ajedrez traído de Oriente o la belleza de las sedas, damascos y brocados con las que fingían cubrir la tosquedad de sus ropas de fiesta, cosidas y remendadas hasta el infinito.
Comprendió también que le inspiraban acaso más miedo que él, en cuanto futuro rey, a ellos. Y porque no era más que un niño asustado y no comprendía las implicaciones de su deseo, el príncipe se encaró con el hijo del herrero para decirle:
—A partir de mañana sé tú el rey.







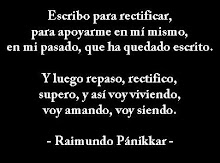
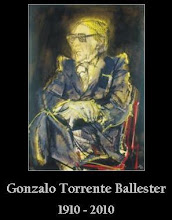



6 comentarios:
Muy bueno...Una metáfora excelente de la soledad del poder...
Buenas noches, Druida, siempre es un placer leer tus comentarios. Gracias.
Seguramente, el hijo del herrero sintió una enorme felicidad y fue envidiado por todos los demás. Y, seguramente, antes de morir el príncipe recordó ese momento como su mayor estupidez. Los seres humanos siempre añoramos lo que echamos en falta. Aunque sea mucho peor.
Bueno, Gabriel, el mundo está poblado de buenas intenciones no llevadas a término. Y me da que la de este futuro rey iba a encontrarse con muchos tropiezos en su realización. De modo que rey puesto contra viento y marea.
pues yo tambien cedo mi puesto de reina ...si es que alguien lo kiere..
el poder solo sirve para arruinarnos la vida.....
un beso ....siempre un plcer pasar estos minutos de lectura contigo
Hay momentos en que sean las responsabilidades, sea el cansancio o sea el miedo, creo que todos cederíamos nuestro lugar a otro, lo intercambiaríamos, aunque seguramente terminaríamos extrañándolo al poco tiempo y exigiendo su devolución.
Gracias, Fire, un beso.
Publicar un comentario