Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas,
quedaremos libres de los males de nuestra alma
y de todo embrujamiento.
- Conjuro de la Queimada, fragmento -
quedaremos libres de los males de nuestra alma
y de todo embrujamiento.
- Conjuro de la Queimada, fragmento -
Otro verano, quizás un amigo, tal vez adversarios, es el pensamiento que cruza por la mente de Roy en el instante justo de poner los pies en la calle. Le aguarda fiesta en la playa hasta por la mañana, con sexo y alcohol garantizados. Sus primos, con los que no congenia, lo han invitado un poco a la fuerza y él no ha sabido cómo negarse.
Si alguna vez le preguntan, le basta esbozar una media sonrisa para soslayar el tema intratable. Pero esta noche de junio —en una playa colmada de rituales hogueras y su ancestral magia, el alcohol fluyendo por venas adolescentes cual fuego desatado, las palabras del conjuro acaso surten efecto ahuyentando demonios, temores e incluso rencores—, cuando escucha aquella voz diciendo entre risas y a la vez enfadada: “Eh, que yo soy chica de internado”, Roy busca a la muchacha con la mirada. Y cuando sus ojos se encuentran, la sonrisa entornada de ella demuestra mejor que mil palabras haber reconocido en él un alma gemela, atormentada. En ese brevísimo lapsus comprenden ambos la realidad que les hermana: conscientes de haber sido un estorbo que debía ser apartado, han asistido a sus años de internado sintiéndose extraños, ajenos, olvidados y son todavía, en definitiva, dos chicos solitarios que, aun entre la multitud, se ocultan y apartan.
—Suiza, pero nada demasiado exclusivo —dice ella por entre el tumulto de las conversaciones—. ¿Y tú?
Él, que nunca da nada de sí voluntariamente, responde, evasivo:
—Una ciudad de provincias.
—¿Y el verano? —apremia ella—. ¿Dónde pasabas los veranos?
Un instante empleado en beber unas gotas de aguardiente del mismísimo infierno mutan la respuesta que baila en sus labios.
—En un castillo encantado —dice Roy mostrando una luminosa sonrisa. Y luego aún se sorprende a sí mismo sincerándose acaso por primera vez:— Mi padre no llegó a casarse con mi madre. El era aristócrata, ella plebeya. Era el rey del castillo, tenía dos lacayos, y los tres se pasaban el día borrachos…
Roy, que ha vivido una inhóspita infancia, por no querer recordar ha disfrazado tanto sus veranos que podría contar sobre ellos fabulosas historias que nadie creería veraces… La chica sonríe y va a sentarse a su lado; dice llamarse Coco y siente al hablar cómo le arde la garganta, pero lo invita a continuar su historia de fantasmas. El, sin embargo, pregunta con voz apenas audible:
—¿Una triste infancia?
Coco se encoge de hombros y calla; se tiende en la arena acomodando la cabeza en una mochila para tener mejor perspectiva de la luna y las estrellas convocadas a la queimada de esta noche en la playa. Roy reposa su cabeza junto a la de ella y deja que se desvanezcan las voces, la música y los ecos hasta que la fiesta es un arrullo que viene de lejos y lo transporta a otra época no muy lejana.
—Los cimientos de mi castillo datan del siglo XVI, pero el edificio actual es de finales del XIX. Es una inmensa fortaleza perfectamente conservada, ¿sabes? —comienza a explicar, los ojos bien abiertos, fijos en la distancia—. Se asoma sobre el mar desde una inmensa terraza protegida por una simple baranda, el viento podría apresarte y arrastrarte, sostenerte o arrojarte a los abismos... En las noches sin luna, en los días de niebla, es como navegar en la proa de un barco sin rumbo. ¿Recuerdas la famosa escena de Titanic? La película… ¡La de veces que estuve a punto de caerme sin posibilidad de que nadie descubriera mi triste final!
Mientras Coco asiente con la nostalgia de quien imagina algo ignorado, algo imposible que siempre se le ha negado, Roy entorna los ojos; por su expresión diríase que contempla sus recuerdos.
—Teníamos un embarcadero, incluso una pequeña cala privada… Aunque el acceso no era fácil, algunas personas aprovechaban la bajamar para pasar, se bañaban y tomaban el sol, desnudos… Yo fingía no verlos, nunca les denunciaba a los guardias. Prefería observar las estrellas —admite, suavemente, como reconociendo un defecto, una falta por la que pudieran reprenderle.
Los límites los imponía la noche, recuerda Roy, sólo ella. Porque nadie le indicaba jamás cuándo dormir, cuándo despertar, qué comer, el tiempo de estudio, las horas de jugar y ocultarse…
—¡Así pasabas tus días! —exclama Coco con admiración no exenta de envidia—. Dime, ¿de qué otra forma te entretenías?
—Me perdía en el castillo… —responde Roy—, cada día en un sitio distinto.
Le habla entonces de las mil maneras que tenía de perderse, de lo sencillo que era desvanecerse en la inmensidad del castillo paterno; pero lo que no le dice es que el juego dejó pronto de divertirle, cuando comprendió que lo esencial del mismo era la emoción de saberse buscado y encontrado, que lo importante tras separarse o perderse, es el reencuentro. Y él, pues nadie le buscaba, sencillamente daba por finalizado el juego cuando se sentía aburrido y cansado, conscientemente ignorado, un niño olvidado.
—Tuvimos algún que otro prisionero ilustre… ¡Y los cañones habrían funcionado! Siempre se conservaron en perfecto estado, como todo lo demás; me gustaba apuntar con ellos cualquier lugar e imaginar cómo sería borrarlo del mapa… —y así, cual adolescente convertido en experimentado anciano, inventa para Coco infinitas batallas, imposibles, inverosímiles, con las que entretener esta noche que pasan en la playa, bajo las estrellas del verano.
Roy, que apenas entiende la súbita pregunta, se toma un tiempo para responder.
—¿Ahora? —pregunta a su vez, y su voz parece estremecerse por el rechazo—. No quiero ni pensar en volver, para nada.
—¡A ver si va a existir de verdad ese castillo...! —ríe Coco poniéndose de pronto en pie.
Si alguna vez le preguntan, le basta esbozar una media sonrisa para soslayar el tema intratable. Pero esta noche de junio —en una playa colmada de rituales hogueras y su ancestral magia, el alcohol fluyendo por venas adolescentes cual fuego desatado, las palabras del conjuro acaso surten efecto ahuyentando demonios, temores e incluso rencores—, cuando escucha aquella voz diciendo entre risas y a la vez enfadada: “Eh, que yo soy chica de internado”, Roy busca a la muchacha con la mirada. Y cuando sus ojos se encuentran, la sonrisa entornada de ella demuestra mejor que mil palabras haber reconocido en él un alma gemela, atormentada. En ese brevísimo lapsus comprenden ambos la realidad que les hermana: conscientes de haber sido un estorbo que debía ser apartado, han asistido a sus años de internado sintiéndose extraños, ajenos, olvidados y son todavía, en definitiva, dos chicos solitarios que, aun entre la multitud, se ocultan y apartan.
—Suiza, pero nada demasiado exclusivo —dice ella por entre el tumulto de las conversaciones—. ¿Y tú?
Él, que nunca da nada de sí voluntariamente, responde, evasivo:
—Una ciudad de provincias.
—¿Y el verano? —apremia ella—. ¿Dónde pasabas los veranos?
Un instante empleado en beber unas gotas de aguardiente del mismísimo infierno mutan la respuesta que baila en sus labios.
—En un castillo encantado —dice Roy mostrando una luminosa sonrisa. Y luego aún se sorprende a sí mismo sincerándose acaso por primera vez:— Mi padre no llegó a casarse con mi madre. El era aristócrata, ella plebeya. Era el rey del castillo, tenía dos lacayos, y los tres se pasaban el día borrachos…
Roy, que ha vivido una inhóspita infancia, por no querer recordar ha disfrazado tanto sus veranos que podría contar sobre ellos fabulosas historias que nadie creería veraces… La chica sonríe y va a sentarse a su lado; dice llamarse Coco y siente al hablar cómo le arde la garganta, pero lo invita a continuar su historia de fantasmas. El, sin embargo, pregunta con voz apenas audible:
—¿Una triste infancia?
Coco se encoge de hombros y calla; se tiende en la arena acomodando la cabeza en una mochila para tener mejor perspectiva de la luna y las estrellas convocadas a la queimada de esta noche en la playa. Roy reposa su cabeza junto a la de ella y deja que se desvanezcan las voces, la música y los ecos hasta que la fiesta es un arrullo que viene de lejos y lo transporta a otra época no muy lejana.
—Los cimientos de mi castillo datan del siglo XVI, pero el edificio actual es de finales del XIX. Es una inmensa fortaleza perfectamente conservada, ¿sabes? —comienza a explicar, los ojos bien abiertos, fijos en la distancia—. Se asoma sobre el mar desde una inmensa terraza protegida por una simple baranda, el viento podría apresarte y arrastrarte, sostenerte o arrojarte a los abismos... En las noches sin luna, en los días de niebla, es como navegar en la proa de un barco sin rumbo. ¿Recuerdas la famosa escena de Titanic? La película… ¡La de veces que estuve a punto de caerme sin posibilidad de que nadie descubriera mi triste final!
Mientras Coco asiente con la nostalgia de quien imagina algo ignorado, algo imposible que siempre se le ha negado, Roy entorna los ojos; por su expresión diríase que contempla sus recuerdos.
—Teníamos un embarcadero, incluso una pequeña cala privada… Aunque el acceso no era fácil, algunas personas aprovechaban la bajamar para pasar, se bañaban y tomaban el sol, desnudos… Yo fingía no verlos, nunca les denunciaba a los guardias. Prefería observar las estrellas —admite, suavemente, como reconociendo un defecto, una falta por la que pudieran reprenderle.
Los límites los imponía la noche, recuerda Roy, sólo ella. Porque nadie le indicaba jamás cuándo dormir, cuándo despertar, qué comer, el tiempo de estudio, las horas de jugar y ocultarse…
—¡Así pasabas tus días! —exclama Coco con admiración no exenta de envidia—. Dime, ¿de qué otra forma te entretenías?
—Me perdía en el castillo… —responde Roy—, cada día en un sitio distinto.
Le habla entonces de las mil maneras que tenía de perderse, de lo sencillo que era desvanecerse en la inmensidad del castillo paterno; pero lo que no le dice es que el juego dejó pronto de divertirle, cuando comprendió que lo esencial del mismo era la emoción de saberse buscado y encontrado, que lo importante tras separarse o perderse, es el reencuentro. Y él, pues nadie le buscaba, sencillamente daba por finalizado el juego cuando se sentía aburrido y cansado, conscientemente ignorado, un niño olvidado.
—Tuvimos algún que otro prisionero ilustre… ¡Y los cañones habrían funcionado! Siempre se conservaron en perfecto estado, como todo lo demás; me gustaba apuntar con ellos cualquier lugar e imaginar cómo sería borrarlo del mapa… —y así, cual adolescente convertido en experimentado anciano, inventa para Coco infinitas batallas, imposibles, inverosímiles, con las que entretener esta noche que pasan en la playa, bajo las estrellas del verano.
Roy, que apenas entiende la súbita pregunta, se toma un tiempo para responder.
—¿Ahora? —pregunta a su vez, y su voz parece estremecerse por el rechazo—. No quiero ni pensar en volver, para nada.
—¡A ver si va a existir de verdad ese castillo...! —ríe Coco poniéndose de pronto en pie.
—¡Claro que existe! Lo último que supe de él es que ha sido adquirido por una cadena hotelera, pero los asuntos burocráticos lo han condenado al más absoluto abandono… a la irreparable ruina del tiempo implacable.
Coco ofrece una mano a Roy, que se impulsa en ella para levantarse, y cuando los ojos de ambos se sitúan a la misma altura, Coco dice guiñando un ojo:
—¿Pues sabes una cosa? Mañana comprobarás que ese brebaje que compartimos hace un rato ha borrado tu castillo y los malos recuerdos de nuestras almas. Créeme, chico, porque soy una meiga disfrazada.
Coco ofrece una mano a Roy, que se impulsa en ella para levantarse, y cuando los ojos de ambos se sitúan a la misma altura, Coco dice guiñando un ojo:
—¿Pues sabes una cosa? Mañana comprobarás que ese brebaje que compartimos hace un rato ha borrado tu castillo y los malos recuerdos de nuestras almas. Créeme, chico, porque soy una meiga disfrazada.
.







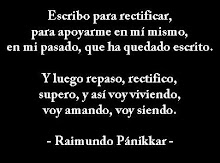
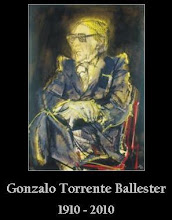



4 comentarios:
¡Precioso, Wara!Las confesiones de dos almas gemelas a la luz de una bella luna en una mágica noche.
¡Quién sabe si en realidad era una meiga!
Mil besos y mil rosas.
Pensemos que sí lo era, Malena, pues el chico la precisaba.
Besos, Malena; un fuerte abrazo.
Ya sabes.. "haberlas, haylas.."..:-)
Qué preciosidad de cuento, Waira, cuánta ternura y cuánta emotividad despierta... Me hizo pensar en cuántas personas necesitan "comprar" recuerdos, fabricarse otro pasado para poder sobrevivir a su presente..
Besos.
Yo también he pensado en ello y también en lo poco que conocemos a la gente y lo equivocados que estamos, que hay quien nos parece lleva una vida tan maravillosa en su castillo, y para ellos es realmente una existencia de lo más triste.
Besos, Quimera. Feliz semana.
Publicar un comentario