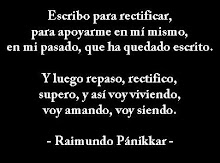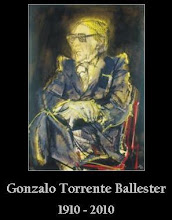¿Recuerdas cuánto nos gustaba hablar, que peleábamos por hacernos un hueco e incluso temíamos rompernos los dedos, todos los huesos? Hagamos un trato, dijiste. Tú dibujarías en el aire las palabras, los sentimientos. Al anochecer, en la oscuridad, yo escribiría en tu cuerpo. Trazaría letras en tu espalda como si compusiera un verso, como si leyera para ti un poema de Cernuda, Borges o Benedetti, palabras-estrellas que no toqué allá en tu cielo y que tú me enseñas con la infinita paciencia de quien ignora las prisas, de quien, eligiendo la vida, hace de ella un viaje con destino incierto.
Desde entonces, cada vez que tus manos se abren al sonido de la risa, el llanto, la tristeza o la alegría y derrochan su magia envolviendo las mías, se me corta el aliento y sólo alcanzo a mirarte en silencio, muda la voz, detenido el tiempo. Esas manos que escribieron para que todos lo supieran un sincero te quiero, un te quiero que vuela ya en el viento junto a mi respuesta. Es cuando tus manos se lanzan así a volar que comprendo con cuánta facilidad alcanzas el cielo… y no tengo miedo; te sigo, no me pierdo. Lejos de ti es cuando descubro el vértigo.
A veces nos mira la gente en la calle con gesto indiscreto. No te molesta; te divierte su curiosidad, te divierte poder dialogar ante ellos de nuestros secretos, seguro de que muy pocos alcanzarán a entendernos. Los niños, sí, nos miran y en seguida advierten esa forma en que has elegido quererme… ¡Qué pronto nos comprenden! Sin abusar de palabras o gestos superfluos, qué natural es para ellos comunicarse incluso en silencio.
Yo también al fin lo comprendo: decirte amor con las manos es un privilegio.