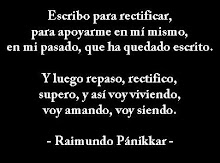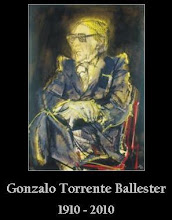Asentí. Pero esta vez advertí que mi expresión delataba más hastío que curiosidad, de modo que me esforcé por participar del entusiasmo de Carles. Sin éxito, me dije, cuando me miró fijamente, muchísimo tiempo y en silencio antes de preguntar:
—Pero, ¿sabes de qué te estoy hablando?
Aunque sus ojos urgían de nuevo una respuesta afirmativa por mi parte, el caso es que yo le había mentido, había dicho que sí, que conocía la película, que la había visto repetidas veces y me encantaba. Sin embargo, no tenía ni idea del argumento, de los detalles técnicos ni artísticos, esas cosas que según creo gustan de discutir entre cinéfilos. Me armé de valor e iba a confesarle no sólo mi ignorancia sino la total indiferencia que sentía por el cine en general cuando, haciendo a un lado el filete mignon con guarnición de setas que irremediablemente se enfriaba en su plato, Carles exclamó:
—¡Está bellísima! —me cogió del brazo a través de la mesa y bajó el tono de voz, que se volvió confidencial, casi confesional, tras pronunciar un “¡Claudia!” que me sonó a lamento—. En esa escena… cuando Jill llega a Flagstone desde Nueva Orleans y en la estación no hay nadie esperándola… el tiempo pasa y nadie llega, oh, sí, nosotros sabemos el por qué, pero ella lo ignora. Y luego, finalmente, despacio, muy suave, cual si quisiera evitársele el dolor, como un telón que se hace a un lado, la revelación… los vecinos reunidos en Swetwater, en su casa, no se disponen a celebrar la boda a la que fueron invitados sino los funerales por los miembros de la familia McBain, inexplicablemente exterminada… el Patrick adolescente, la dulce y preciosa Maureen y el pequeño Timmy… los tres chicos y el padre, expuestos sobre las mesas que ellos mismos abarrotaran con alimentos festivos…
En este punto, Carles se estremeció levemente y derramó un poco de vino sobre el mantel, un tinto de crianza que no tuve ocasión de alabar —yo hubiera agradecido cambiar de tema—, porque veo cómo toma aliento y sin que pueda remediarlo comienza a contarme la película desde el principio y ya no se detiene hasta llegar apenas sin aliento a la escena final, The End, como cerca de tres horas que dice que dura esta película de Sergio Leone… Fíjate que tríada, exclama admirativamente en algún momento de la noche: ¡Sergio Leone, Dario Argento y Bernardo Bertolucci trabajando juntos en el guión! Por supuesto, era mil novecientos sesenta y ocho… quizás unos años más tarde sería impensable, apunta, y durante unos minutos parece quedarse pensando en esa posibilidad.
Para cuando terminamos de cenar, postre y café para mí, no sé en base a qué motivos había decidido Carles que la nuestra había sido una buena primera cita y se ofreció a acompañarme a casa. Rehusé, qué diablos, era una cita a ciegas y no se había ganado toda mi confianza, no quería que conociese ya mi domicilio; para ser sinceros, lo que no quería era confesarle que me había convencido, que si acaso parecía que huía no era sino por mi intención de pasar por el videoclub del barrio para alquilar su querida película, “Hasta que llegó su hora”. Había despertado mi curiosidad, es cierto. Tanto, que quería ver a Claudia con mis propios ojos. Quería ver al malvado Henry Fonda de rostro reseco y su cuadrilla de bandoleros, uniformados con guardapolvos huracaneados por el viento, conformando las alas de unos pájaros de mal agüero… quería acercarme a Sweetwater de la mano de Leone, escuchar la dolorida harmónica, los temas musicales todos, descubrir esa bellísima banda sonora compuesta por Morricone.
—¿Tú sabes quién es Carlo Simi? —le pregunté a Carles hace un rato y él me respondió con una pícara mirada, sin palabras.
—No puedo ni querría olvidar el vestido negro que llevabas el día que nos conocimos… —me dice al cabo de un instante; siento que se ha detenido como para rememorar y degustar el pasado—. Recuerdo que nada más verte entrar en el restaurante donde nos habíamos citado pensé en Claudia Cardinale y el vestido negro que ella llevaba cuando conoció a McBain en Nueva Orleans. ¡Aquella noche no hice sino hablarte de la película de Leone, Henry Fonda, Bronson, Robards…!
De súbito rompe a reír como un adolescente azorado.
—¿Te refieres a Simi, el diseñador de aquel vestuario?
Y yo pensando todos estos años que no se había fijado, creyendo que con tanto hablar de cine aquella noche, ni me había mirado. De modo que ahora soy yo quien sonríe y calla.
—¿Nos vamos ya? —pregunta con falsa impaciencia y me advierte:— ¡Mira que han extendido la alfombra roja!
La alfombra roja, un mundo de sueños, la realidad… el cine donde Carles ha triunfado, nos aguarda.
The End
Claudia Cardinale
"Hasta que llegó su hora", Sergio Leone, 1968