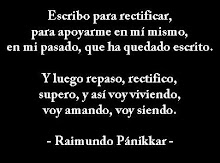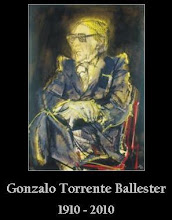..
... Había llegado el final, el trabajo había sido realizado con éxito, todo estaba recogido, el material técnico, el equipaje en las maletas, en sus cajas; todo había rematado, pero el corazón se le rebelaba. Henrietta deseaba continuar allí, en las islas solitarias e inhóspitas, no marcharse jamás. Mucho habían insistido para convencerla de esta locura, la renuncia al futuro exitoso que le auguraban en cualquier lugar del mundo que ella misma señalara. Sin embargo, para desesperación de sus colegas y amigos, el corazón de Henrietta señalaba las islas.
... Aguardó hasta que el pequeño avión se hubo alejado, desvanecido el eco del motor tras el profundo acantilado, y volvió sobre sus pasos queriendo no pensar en qué habría de decirle cuando se vieran; sin darse cuenta avanzaba con avidez a lo largo del ascendente sendero, como impulsada por el viento.
... —¡Vamos a ver… pues no me aclaro! ¿Cuál era el nombre… —preguntó nada más entrar en la habitación donde habían instalado un modernísimo y potente telescopio—, el de la estrella más lejana, la más brillante, la más antigua…?
... Y cuando vio la determinación con que Etta tomaba asiento a su lado y observaba el cielo inabarcable, cuando vio que fijaba la vista en el mismo punto donde detuvo su propia mirada en el instante en que escuchó el motor del avión alejándose, seguro de haberla perdido, Isaac señaló una de las impresionantes fotografías que cubrían gran parte de las paredes del centro de observación.
... —Eta Carinae emite casi cinco millones de soles… es una estrella de variable luminosidad; en ocasiones hasta desaparece… —logró decir sin que la voz le traicionase—. Pero a mediados del siglo XIX llegó a ser la estrella más brillante después de Sirius…
... —La estrella perrro —intervino Etta, desmintiendo así su fingida desmemoria e ignorancia.
... —Efectivamente —Isaac asintió, sonriente—. Sirius, también llamada “estrella perro” es la más brillante vista desde la tierra…
... La noche cubrió finalmente las islas, y cuando le hizo un gesto casi imperceptible, Etta aproximó a la de él su cabeza, y juntos se asomaron a la indescriptible belleza de las imágenes celestes que Isaac jamás se cansaría de mostrarle.
"Eta Carinae"