Porque todo hombre mata lo que ama,
pero no todo hombre muere.
- Oscar Wilde –
“Balada de la cárcel de Reading”
.
pero no todo hombre muere.
- Oscar Wilde –
“Balada de la cárcel de Reading”
.
.
Abonó en Recepción una cuenta que invariablemente consideraban elevada, como si les hubieran cargado servicios no solicitados, alegaría ella, suspicaz. Y él guardaría silencio, otorgando, asintiendo con los sentimientos divididos como sus lealtades. Viajaban porque podían permitírselo, incluso deberían regalarse mayores comodidades, no privarse de nada en realidad, se dijo como queriendo convencerse a sí mismo, y de pronto se dio cuenta de que no era él quien así hablaba, sino la apacible voz de su hermano mayor cuestionándose siempre aunque sin rabia la razón de su mala suerte, el viejo Javier, hasta el final incapaz de comprender qué mal habrían hecho en su vida para que dos hombres con una fortuna tan inmensa como la que ambos poseían carecieran de herederos, de un descendiente que recibiera su legado. Sin haberse siquiera casado, Javier gustaba de atormentarlo preguntándole si habría de ser la Iglesia contra la que habían luchado la beneficiaria de la antigua fortuna familiar… Tienes que hacer algo, le decía Javier una y otra vez. Incluso siguió leyendo esa sentencia en su mirada cuando un día se enfadaron sin un motivo de verdad importante y dejaron para siempre de cruzarse la palabra, encontrándose en la calle cual dos extraños… No obstante, al fallecer Javier, descubrió Abelardo que su hermano todo lo había dejado en sus manos para que hiciera algo…
Trasponían las puertas giratorias del Hotel, el taxi les aguardaba junto a la acera, cuando les dieron el alto. Catalina atendió solícita a los dos hombres, no así Abelardo, cuya evidente inquietud le hacía parecer culpable. Les explicaron que se había formulado una denuncia por un robo de joyas en su planta y que la policía querría interrogarles.
—¿Registrarnos? —inquirió Abelardo—. ¡Pero si somos unos ancianos!
Los dos hombres se identificaron como empleados del hotel y les condujeron a una sala adyacente que, utilizada para depósito de valijas, a esas horas aparecía extrañamente desnuda. Colocaron las maletas sobre una larga mesa y les pidieron su autorización para abrirlas y examinar su contenido, un modo de adelantar los trámites para cuando llegara la policía. Catalina se anticipó a la respuesta de Abelardo consintiendo con inocente sonrisa dibujada en los labios, expresión que no mudó ni cuando quedaron al descubierto sus intimidades, sus secretos inconfesables.
—No pasa nada, Abelardo —dijo Catalina—; hacen su trabajo.
El sábado por la mañana, Abelardo se despertó en su cama, a la hora de siempre. Catalina dormía todavía, a su lado. La policía no había encontrado joya alguna porque precisamente acababa él de depositarlas en un buzón del Hotel, dentro de un sobre anónimo dirigido al dueño de las valiosas piezas sustraídas por Catalina. Se sonrojó nuevamente al recordar la vergüenza, la humillación del registro, las explicaciones, las excusas… las recomendaciones de aquellos dos extraños, la advertencia formal cuando en el interior de las maletas del matrimonio descubrieron no las joyas que buscaban, pero sí varias toallas, objetos de baño, algún cuchillo e incluso alguna cuchara… Abelardo explicó torpemente que Catalina no podía evitar robar esas cosas sin demasiado valor ni importancia, y que evitar que Catalina robara no estaba en sus manos, demasiado viejas y cansadas.
Una tarde a mitad de semana, cuando Catalina regresó a casa, Abelardo la dejó preparar el café y los bollos que ambos merendaban, en poca cantidad, una marca no de las más caras.
—¿Dónde has estado? —preguntó luego sin curiosidad.
—En el cementerio —respondió Catalina y robó con gesto goloso el bollo que Abelardo dejaba al efecto en su plato—. Las flores se estropean pronto con este calor…
Abelardo se revolvió inquieto. Nadie iba a decirle nunca nada, ningún vecino llegaría a quejarse de que Catalina robaba los delicados lirios, las bellas rosas, cualquiera de las flores que adornaban las tumbas en el cementerio para formar el ramo que ella colocaría en la sepultura de sus padres. Igual que sustraía la fruta en el mercado… sin medida, sin realmente precisarlo. Era horroroso saberlo; consentirlo o encubrirlo, imperdonable. Tendría que hacer algo.
El domingo por la mañana, Abelardo se despertó a la hora acostumbrada. Catalina dormía todavía, a su lado. El la miró largamente, la besó en la frente, en los labios arrugados… comenzó a canturrear una melodía, unos versos que a ella siempre le habían agradado, acunándola. Todo hombre mata lo que ama, quiso creer, convencerse de que obraba correctamente. Y entonces la abrazó, fuerte muy fuerte, estrechándola entre sus brazos. No resultó fácil, al dejarla con delicadeza reposando de nuevo en la almohada, Catalina sonreía, pero Abelardo lloraba.
Abonó en Recepción una cuenta que invariablemente consideraban elevada, como si les hubieran cargado servicios no solicitados, alegaría ella, suspicaz. Y él guardaría silencio, otorgando, asintiendo con los sentimientos divididos como sus lealtades. Viajaban porque podían permitírselo, incluso deberían regalarse mayores comodidades, no privarse de nada en realidad, se dijo como queriendo convencerse a sí mismo, y de pronto se dio cuenta de que no era él quien así hablaba, sino la apacible voz de su hermano mayor cuestionándose siempre aunque sin rabia la razón de su mala suerte, el viejo Javier, hasta el final incapaz de comprender qué mal habrían hecho en su vida para que dos hombres con una fortuna tan inmensa como la que ambos poseían carecieran de herederos, de un descendiente que recibiera su legado. Sin haberse siquiera casado, Javier gustaba de atormentarlo preguntándole si habría de ser la Iglesia contra la que habían luchado la beneficiaria de la antigua fortuna familiar… Tienes que hacer algo, le decía Javier una y otra vez. Incluso siguió leyendo esa sentencia en su mirada cuando un día se enfadaron sin un motivo de verdad importante y dejaron para siempre de cruzarse la palabra, encontrándose en la calle cual dos extraños… No obstante, al fallecer Javier, descubrió Abelardo que su hermano todo lo había dejado en sus manos para que hiciera algo…
Trasponían las puertas giratorias del Hotel, el taxi les aguardaba junto a la acera, cuando les dieron el alto. Catalina atendió solícita a los dos hombres, no así Abelardo, cuya evidente inquietud le hacía parecer culpable. Les explicaron que se había formulado una denuncia por un robo de joyas en su planta y que la policía querría interrogarles.
—¿Registrarnos? —inquirió Abelardo—. ¡Pero si somos unos ancianos!
Los dos hombres se identificaron como empleados del hotel y les condujeron a una sala adyacente que, utilizada para depósito de valijas, a esas horas aparecía extrañamente desnuda. Colocaron las maletas sobre una larga mesa y les pidieron su autorización para abrirlas y examinar su contenido, un modo de adelantar los trámites para cuando llegara la policía. Catalina se anticipó a la respuesta de Abelardo consintiendo con inocente sonrisa dibujada en los labios, expresión que no mudó ni cuando quedaron al descubierto sus intimidades, sus secretos inconfesables.
—No pasa nada, Abelardo —dijo Catalina—; hacen su trabajo.
El sábado por la mañana, Abelardo se despertó en su cama, a la hora de siempre. Catalina dormía todavía, a su lado. La policía no había encontrado joya alguna porque precisamente acababa él de depositarlas en un buzón del Hotel, dentro de un sobre anónimo dirigido al dueño de las valiosas piezas sustraídas por Catalina. Se sonrojó nuevamente al recordar la vergüenza, la humillación del registro, las explicaciones, las excusas… las recomendaciones de aquellos dos extraños, la advertencia formal cuando en el interior de las maletas del matrimonio descubrieron no las joyas que buscaban, pero sí varias toallas, objetos de baño, algún cuchillo e incluso alguna cuchara… Abelardo explicó torpemente que Catalina no podía evitar robar esas cosas sin demasiado valor ni importancia, y que evitar que Catalina robara no estaba en sus manos, demasiado viejas y cansadas.
Una tarde a mitad de semana, cuando Catalina regresó a casa, Abelardo la dejó preparar el café y los bollos que ambos merendaban, en poca cantidad, una marca no de las más caras.
—¿Dónde has estado? —preguntó luego sin curiosidad.
—En el cementerio —respondió Catalina y robó con gesto goloso el bollo que Abelardo dejaba al efecto en su plato—. Las flores se estropean pronto con este calor…
Abelardo se revolvió inquieto. Nadie iba a decirle nunca nada, ningún vecino llegaría a quejarse de que Catalina robaba los delicados lirios, las bellas rosas, cualquiera de las flores que adornaban las tumbas en el cementerio para formar el ramo que ella colocaría en la sepultura de sus padres. Igual que sustraía la fruta en el mercado… sin medida, sin realmente precisarlo. Era horroroso saberlo; consentirlo o encubrirlo, imperdonable. Tendría que hacer algo.
El domingo por la mañana, Abelardo se despertó a la hora acostumbrada. Catalina dormía todavía, a su lado. El la miró largamente, la besó en la frente, en los labios arrugados… comenzó a canturrear una melodía, unos versos que a ella siempre le habían agradado, acunándola. Todo hombre mata lo que ama, quiso creer, convencerse de que obraba correctamente. Y entonces la abrazó, fuerte muy fuerte, estrechándola entre sus brazos. No resultó fácil, al dejarla con delicadeza reposando de nuevo en la almohada, Catalina sonreía, pero Abelardo lloraba.




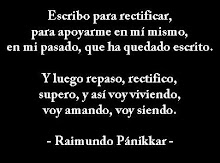
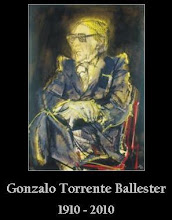



4 comentarios:
Es una historia preciosa aunque en el final haya una muerte, aunque una muerte considerada por Abelardo como un gesto de amor hacia ella.
Pienso que había mucho cansancio en la vida del protagonista. En la de ella no porque dentro de su locura era inocente y feliz pero supongo que hay veces que no se puede aguantar más una solución. De todas formas, con todo el dinero que tenían, bien hubiera podido meterla en una Residencia de lujo. ¿O es que Abelardo llevaba otras intenciones?
Interesante desde el principio hasta el final.
Mil besos, Wara.
Me has hecho reir con lo de otras intenciones de Abelardo. Pero no, pienso que tan sólo se siente cansada, y muy solo. Es el último de una familia, y me parece que esa circunstancia debe pesar bastante, no importa la fortuna que vayas a dejar si no hay nadie que la reciba.
Besos, Malena.
Tenemos tanta tendencia a relacionar la ancianidad con un estado de paz y placidez... y sin embargo cuántas frustraciones mudas, cuantos resentimientos de años se pueden esconder en esos matrimonios de décadas, que finalmente un día van a estallar.
Una historia de amor, y una historia preciosa, es lo que has contado, Wara. A pesar de los pesares.
Pienso que algunas parejas se convierten con los años en una unidad, especialmente si no tienen hijos, parece que uno sin el otro no son nadie. Y claro, cuando se presentan ciertas situaciones, las respuestas pueden ser extremas, como a la desesperada.
Un abrazo, Neke.
Publicar un comentario