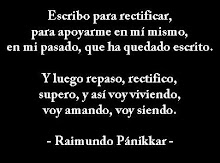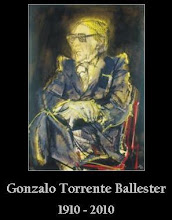Escuchaban su voz y se dejaban encantar por ella.
Por el sonido, por las palabras.
Comprendían las palabras y se dejaban acunar por ellas.
Por su tristeza, su melodiosa desesperanza.
La adoraban.
Nadie conocía su aspecto, su gesto;
su expresión
si acaso decepcionada,
tal vez siempre anhelante.
Ignoraban si al hablarles reía o lloraba
—nunca podrían saber con qué frecuencia les engañaba
simulando alegría cuando su corazón más sangraba—.
Un día accedió a sus ruegos
mostrando un rostro de agradables rasgos,
la tristeza esculpida en la mirada;
bailaban las palabras
en los labios exhaustos que alguna vez besaron con ansia.
Las arrugas en la frente y en las manos amplias
descubrían su cavilación,
hablaban de múltiples entregas vanas.
Les mostró todas y cada una de sus cicatrices pasadas.
Entonces ocurrió algo extraño… comenzaron a abandonarla.
Su imperfección no era grata
en un mundo donde la apariencia
fuera convertida en campo de batalla.
Y corrió a ocultarse sabiendo que era tarde,
una nueva herida se abría en su alma,
otra cicatriz para sumar a las jamás olvidadas,
a las para siempre conservadas,
cinceladas en sus labios, en la mirada,
en la voz nuevamente silenciada.
Por el sonido, por las palabras.
Comprendían las palabras y se dejaban acunar por ellas.
Por su tristeza, su melodiosa desesperanza.
La adoraban.
Nadie conocía su aspecto, su gesto;
su expresión
si acaso decepcionada,
tal vez siempre anhelante.
Ignoraban si al hablarles reía o lloraba
—nunca podrían saber con qué frecuencia les engañaba
simulando alegría cuando su corazón más sangraba—.
Un día accedió a sus ruegos
mostrando un rostro de agradables rasgos,
la tristeza esculpida en la mirada;
bailaban las palabras
en los labios exhaustos que alguna vez besaron con ansia.
Las arrugas en la frente y en las manos amplias
descubrían su cavilación,
hablaban de múltiples entregas vanas.
Les mostró todas y cada una de sus cicatrices pasadas.
Entonces ocurrió algo extraño… comenzaron a abandonarla.
Su imperfección no era grata
en un mundo donde la apariencia
fuera convertida en campo de batalla.
Y corrió a ocultarse sabiendo que era tarde,
una nueva herida se abría en su alma,
otra cicatriz para sumar a las jamás olvidadas,
a las para siempre conservadas,
cinceladas en sus labios, en la mirada,
en la voz nuevamente silenciada.